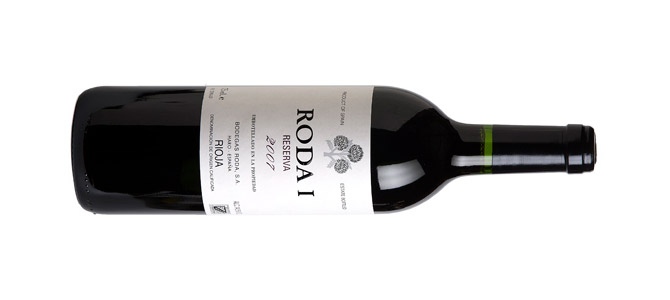Sabores importados
Frutas forasteras: cuando el exotismo crece aquí

Originarios de tierras remotas, hoy se producen en España frutas tropicales, sofisticados granos, extraños cítricos y otras rarezas desconocidas aún para algunos y llamadas a dejar de serlo para todos. María Luisa del Amo. Imágenes: Mónica Peláez
Si por producto exótico se entiende forastero, entonces muchos de los así llamados no lo son. Nada tienen de extranjero el kiwi, el lichi, la quinoa o la papaya; o, al menos, no tienen por qué tenerlo desde que, por mor del empeño y el ingenio de algunos, se producen dentro de nuestras fronteras con resultados idénticos –si no mejores– a los de origen. Cabría recordar aquí el carácter secular de esta tenacidad española: géneros tan familiares como la patata o el tomate no formarían parte de nuestro imaginario gastronómico si los conquistadores no los hubieran traído consigo celosamente custodiados de regreso de sus gestas. En España vivimos sin patatas y tomates hasta el siglo XVI y hemos hecho otro tanto sin pitahayas, maracuyás o aguacates hasta finales del XX.
Entre estos exóticos alimentos ocupan lugar de honor las frutas tropicales y, de todas ellas, es el aguacate el que, por sus propiedades nutricionales y versatilidad gastronómica, arrasa en popularidad. Aunque ya desde finales del siglo XVIII se realizan pequeños cultivos, es hace unos 30 años cuando se afianza la labor con dimensiones empresariales. Más de 10 000 hectáreas de terreno están dedicadas a este fin en las provincias andaluzas de Málaga y Granada y unas 1 200 en las Islas Canarias, lo que convierte a España en uno de los principales productores del mundo y el único del continente europeo, con una producción anual media de entre 60 y 80 toneladas en el último lustro.
Como agua de mayo
El clima de nuestra Costa Tropical es, como se desprende de su nombre, tan idóneo para el aguacate como el de su México natal. Con una salvedad: la alta exigencia hídrica del fruto –unos 6 000 metros cúbicos anuales de agua por hectárea– amenaza en los últimos tiempos de sequía su perpetuidad en España. Para gestionar éste y otros problemas relacionados con la producción de frutos exóticos se creó la Asociación Española de Tropicales. Presidida por Javier Braun, aglutina hoy a más de 387 productores desde la Costa Tropical a la del Sol. En esta zona se cultivan también mangos, guayabas y chirimoyas. Del primero, la variedad más popular es la osteen, originaria de Florida, cuyas propiedades han sido potenciadas gracias al manejo de su cultivo por parte de los agricultores andaluces, que acaparan casi la totalidad de la producción frente a los canarios. Eligen para su plantación las zonas más septentrionales de las provincias de Granada y Málaga, suelos pobres en nutrientes y muy inclinados. El consecuente estrés biológico y un primoroso proceso de cultivo con aclareos frecuentes de las ramas para potenciar el soleado, dan como resultado una menor cantidad de frutos que, a cambio, presentan unas cualidades organolépticas óptimas. ¿La desventaja frente al americano? Aquí solo madura en verano, mientras que en origen lo hace durante todo el año.
Pero el genio español no se conforma con adaptar estos frutos a nuestra latitud. Con la chirimoya, además de sustraerle su genuina procedencia andina –provienen de Perú y, en menor medida, de Chile–, se están haciendo cruces de variedades en la zona de la Axarquía para obtener frutos sin semilla, esos molestos pipos que la hacen tan antipática de comer (sobre todo a los niños). Paradójica y paralelamente, en la localidad granadina de Almuñécar el consorcio Agroindustrias Tropicales S.L., dedicado a la comercialización de productos elaborados con frutas tropicales, protagoniza un proyecto orientado a aprovechar los huesos de chirimoya, ricos en acetogeninas, unos compuestos con poder anticancerígeno que también se encuentran en abundancia en la guanábana. Para beneficiarse de las bondades de esta anonácea que acostumbrábamos a importar de América o de África occidental basta acercarse, de nuevo, a la provincia de Málaga o al archipiélago canario.
Papayas y maracuyás completan el porfolio de los productores del sur, aunque de esta última, más conocida como fruta de la pasión, la producción nacional es aún muy pequeña. En cambio, para encontrar kiwis españoles hay que viajar al norte. Asturias es su territorio, seguido de cerca por Galicia, pionera en cultivarlo desde 1969. El clima asturiano, suave y húmedo es, en palabras de Alejandro Lechado, propietario de la empresa Kiwi Natur, el ideal para su cultivo. “Pese a su ascendencia china, los primeros en desarrollarlo como fruto comercial fueron los neozelandeses”, explica, “y Kiwi Natur sería el equivalente en el hemisferio Norte a la célebre marca neozelandesa Zespri en el hemisferio Sur”, asegura. Lo cierto es que su firma, afincada en la comarca del Bajo Nalón, produce del orden de 3 500 toneladas de kiwi al año, cifras inalcanzables para los pequeños productores del Levante español, cuya tarea exige la protección del fruto con mallas de sombreo y otros sistemas de resguardo del sol y calor excesivos.
Raro, raro, raro
Mientras que los aguacates, kiwis, mangos, chirimoyas y hasta papayas forman ya parte de nuestros hábitos alimenticios cotidianos, todavía no sucede lo mismo con otros muchos productos que presuponemos inmigrantes. Tal es el caso de la fruta del dragón o pitahaya, de exterior rosa o amarillo y carne blanca o rosada, tan espectacular en su aspecto que cuesta creer que llegue al mercado desde Málaga, Almería o Granada y no desde Asia o América como antaño. También el lichi, ese frutillo asiático dulce y delicado, y la carambola, conocida como fruta estrella por su original forma y oriunda del sudeste asiático, se cultivan con facilidad en España, sobre todo en Málaga.
Más que todos ellos, la lúcuma sigue siendo ajena al común de los consumidores españoles. Considerada en Perú fruta nacional, esta curiosidad de piel verde y pulpa naranja se utiliza, cocida o deshidratada, como edulcorante natural de postres, batidos y repostería, a los que aporta un elevado valor nutritivo en vitaminas, antioxidantes, fibra y proteínas. Iñaki Hormaza, sin duda, conoce sus excelencias y apuesta así por su cultivo en la finca La Mayora que posee en la localidad malagueña de Algarrobo.
Pero no olvidemos los cítricos exóticos. Naranjas de la China que vienen de Málaga, como el kumquat o naranja enana, forman parte junto a levantinos yuzus, caviares cítricos y manos de Buda de la nómina de los más raros. En Elche se encuentra Huerto Gourmet, empresa capitaneada por Santiago Ors quien, desde hace más de diez años, se dedica a producirlos y a divulgar sus usos. El caviar cítrico o finger lime, proveniente del sotobosque subtropical australiano es, según Ors, “el sustituto natural del limón para bebidas y otros usos puesto que, al contener el ácido cítrico dentro de pequeñas vesículas, no entra en contacto directo con el resto de ingredientes hasta el momento de su consumo”. “La mano de Buda y el yuzu”, continúa, “se utilizan como condimentos aromatizantes de platos, aceites, alcoholes y pastelería”.
Otras modas
Con argumentos más o menos sólidos, la quinoa va ganando posiciones como superalimento a nuestras tradicionales legumbres. Desde su cuna ancestral en el altiplano andino, el grano sagrado de los incas ha corrido como la pólvora por Europa hasta afincarse en España, concretamente en Valladolid y Huesca. La moda parece asentada y su cultivo tan rentable como parecían las carnes exóticas alrededor del año 2000, cuando la crisis de las vacas locas propició la aparición de centenares de granjas de avestruces en Valencia y Granada de las que apenas diez han logrado sobrevivir. Todos vinieron de muy lejos, pero solo el tiempo dirá cuáles están destinados a quedarse.
Y ahora, cacao...
Las especiales condiciones geoclimáticas necesarias para el cultivo de algunos productos exóticos complican notablemente su viabilidad dentro de nuestras fronteras. El cacao y el café son dos claros ejemplos. Nos siguen llegando de fuera, excepción hecha del pequeño cafetal de Agaete, en Gran Canaria, que constituye el único de Europa junto a las Azores, o de los recientes ensayos con cacao realizados por Iñaki Hormaza en su finca malagueña de La Mayora, de los que, en caso de éxito, obtendrá los primeros granos europeos en 2020.
|