La ley de Murphy
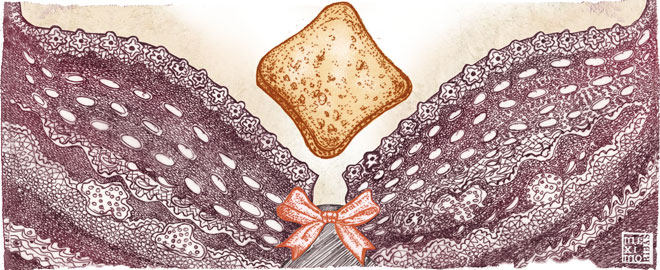
La ley de Murphy, aceptada mayoritariamente incluso por los académicos más sesudos, dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Es inútil que se pongan todos los controles y que las preocupaciones sean máximas. José Manuel Vilabella
Si se cumple en los viajes espaciales, en la culinaria cotidiana Murphy se pone las botas, se ceba, se pasa, se regodea. Cuando hablo de desastres en la restauración no me refiero a menudencias como que el pescado tenga un punto más de cocción, las patatas estén arrebatadas o que aparezca un díptero en la sopa. No. Hablo de catástrofes grandiosas y espectaculares donde puede correr la sangre –eso sí, sin víctimas mortales– y que constituyen el anecdotario de los comentaristas gastronómicos curtidos en mil batallas. Cuando nos reunimos los viejos rockeros de las cosas del comer intercambiamos anécdotas como los niños cambian cromos. En figones y tabernas uno ha sido testigo de sublimes sainetes como cuando, en una acreditada taberna zamorana, Casa Insúa para ser más preciso, la cocinera propietaria, porque un cliente había insinuado que la sopa estaba tibia, salió de su madriguera, le cogió por la pechera, abrió la puerta y propinándole un fuerte puntapié en las nalgas lo echó del local. El señor Isidoro, el marido de la agresora, le dijo, mesándose los cabellos, “¡Pero qué coño has hecho, Marcelina!”. Doña Marcelina, que sin duda tenía un mal día, se acercó a su cónyuge y le propinó una patada en las partes pudendas mientras le llamaba “cabroncete de mierda” y otras lindezas que el pudor me impide transcribir. El agredido, desde un rincón, retorciéndose de dolor, la increpaba de forma soez. La mujer después se encaró con la clientela y preguntó, con los brazos en jarras y mirada retadora: “¿Hay algún cretino más que diga que mi sopa está fría?”. Y todos los comensales certificamos al unísono que aquella sopa estaba calentita, en su punto, buenísima. En las tabernas puede ocurrir cualquier cosa. Lo bonito es cuando el desastre ocurre en un restaurante de reconocido prestigio. En Casa Caín, conocido restaurante barcelonés, fui testigo de un drama sin que se pronunciase una sola palabra mal sonante. Un camarero, vestido de rigurosa etiqueta, resbaló cuando portaba un arroz caldoso y se lo tiró encima a una señora exuberante, con tan mala fortuna que un langostino se coló por el escote de la dama. El responsable del estropicio introdujo su mano enguantada –y pecadora– en los pechos de la bella comensal y extrajo el crustáceo; el marido de la dama le propinó un puñetazo que lo tiró patas a arriba. Acudió el maître, algo amanerado, y observando lo ocurrido con la mejor intención manoseó el pecho de la señora para limpiarle el arroz. El gabacho lo hizo sin intención magreatoria, pero el cónyuge, sintiéndose vejado reaccionó con inusitada violencia y le hizo saber su malestar con un directo que lo dejó inconsciente, k.o. La pareja se levantó y don Luís Caín les acompañó a la salida reverencioso y amable. El marido de la dama, la bestia pegona, le dio una bofetada brutal que levantó del suelo al bueno de don Luis y lo dejó sin sentido en mitad de la sala. Todo había ocurrido en apenas cinco minutos. Alguien llamó a las ambulancias que llegaron con prontitud y se llevaron a los heridos. En la sala todo continuó con normalidad. Servando, el camarero, me preguntó con una sonrisa: “Señor Vilabella, ¿le sirvo la dorada a la sal?”. Yo asentí con la cabeza. Y Servando bisbiseó una disculpa. “Don José, perdone el retraso”.
SOBREMESA no comparte necesariamente las opiniones vertidas o firmadas por sus colaboradores.



