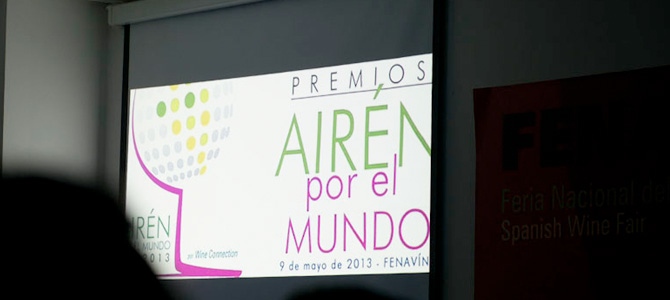Nuevos "Villages"
Vinos de pueblo, el valor de las uvas kilómetro cero

Se elaboran con uva de un solo término municipal y hoy suponen la bandera de los amantes del terruño. Analizamos estos vinos de “km cero” que refuerzan la ligazón de los habitantes de la villa con sus viñas y sus costumbres. Luis Vida. Imágenes: Archivo
Antes de que naciesen las Denominaciones de Origen, los vinos llevaban los nombres de los municipios a los que pertenecían sus viñedos: Haro, Ribadavia, Cambados, Medina, Falset o Noblejas funcionaban como verdaderas marcas comerciales y sellos de calidad en su entorno. Algo que cambió con el concepto moderno de denominación asociado a un territorio amplio en el que grandes bodegas y cooperativas se abastecen de uva para sus etiquetas, una idea que coge fuerza en los años 30 del siglo XX y que triunfa con la industrialización del viñedo a partir de la década de los 60.
Las crisis de la viña en el siglo XIX –primero el oídio y el mildiú, luego la filoxera– atrajeron a tierras ibéricas a los negociantes franceses, necesitados de uva sana para sus vinos. De recuerdo, nos dejaron sus métodos de vinificación, pero no la fina discriminación que usan en sus terruños. Los mejores viñedos galos siguen una estructura piramidal que hoy se acepta como canónica en el mundo del vino de calidad y que podríamos definir como de “denominación concéntrica”: el vino que se hace a partir de la mezcla de uvas de distintos lugares dentro de un territorio amplio es el “genérico”, el más básico de la zona cuyo nombre ostenta. Luego, se distinguen subzonas dentro de ella que, a su vez, engloban denominaciones más pequeñas para los términos municipales más distinguidos. Son los villages que pueden albergar vinos de pago –con o sin D.O. propia– y que se clasifican, en su caso, como “sitio famoso” (lieu-dit), premier cru y, en lo alto de la pirámide, como grand cru.
En España adoptamos con pasión la fórmula “genérica” y, además, su máxima expansión tuvo lugar a la vez que la configuración autonómica del territorio. Muchas de nuestras denominaciones siguen límites provinciales o comarcales e incluso llevan sus nombres como si la pertenencia a una comunidad confiriese algún carácter especial. Sin embargo, los verdaderos terruños pueden encontrarse divididos entre varias o, como mucho, ser reconocidos como subzonas. Véase el caso de la Sierra de Gredos: un lugar de fuerte personalidad y rasgos únicos, dividido hoy entre una D.O. castellano-manchega (Méntrida), una subzona de la madrileña (San Martín) y otra recién nacida Denominación de Vino de Calidad (Cebreros) en Castilla y León. Lindes políticas que separan terruños reales.
El desarrollo tardío de los vinos de pago a partir del cambio de milenio se saltó el escalón fundamental de la pirámide francesa –los vinos de municipio, los villages– y los nuevos pagos pasaron a formar parte del mapa de las D.O. sin inscribirse en ningún municipio concreto, deslocalizados de sus zonas “madre”. Todos querían ser grand crus, pero nadie quería ser de pueblo.
Hoy, la imagen del mundo rural está cambiando gracias a los jóvenes viñadores que vuelven a la tierra de sus abuelos tras viajar, catar y aprender trabajando otras tierras. Ser de campo vuelve a ser in y la tendencia es cultivar las antiguas viñas con técnicas respetuosas con el medio, que incluyen desde la viticultura eco o sostenible hasta la biodinámica y el trabajo “en natural”. Muchos de estos vinos, a falta de una etiqueta más descriptiva, se venden como “de pueblo” –como los de Alfredo Maestro Tejero en varias zonas o Mandrágora Wines en la Sierra de Salamanca– pero no debemos confundirlos lo que es un villages que, en principio, no requiere ninguna técnica especial de elaboración, sino que viene definido por el origen de las uvas con las que se elabora.
Los “villages” españoles
![[Img #13164]](upload/img/periodico/img_13164.jpg) El concepto minimalista de “vino de pueblo” define al que procede de las viñas de un único municipio. Parte de la base de que en una denominación existen diferencias reconocibles entre los vinos elaborados en diferentes zonas, lo que viene a dar visibilidad a identidades más pequeñas, abarcables y, a la postre, a contribuir a la bonita idea de beber vinos distintos, que sepan a la tierra de la que vienen y, en definitiva, ampliar el repertorio sensorial de la zonas vinícolas. Esta idea es el estandarte hoy de los terruñistas frente al concepto de gran denominación homogénea, muy útil en el contexto de los vinos de gran consumo ya que funciona a modo de marca colectiva. El trabajo extensivo del viñedo como proveedor de uva a buen precio –y a la facilidad de mezclar mostos y vinos de viñas que pueden distar más de 100 km entre sí y tener condiciones naturales muy diversas– permite asegurar la materia prima para marcas equilibradas y casi invariables de año en año. A etiquetas iguales de “crianza” o “roble” el consumidor responde eligiendo los mejores precios y las etiquetas más resultonas. Pero la estrategia no sirve de cara a mercados más elitistas que valoran la diferencia entre añadas y rinden culto al factor terruño en las zonas de verdad “importantes”.
El concepto minimalista de “vino de pueblo” define al que procede de las viñas de un único municipio. Parte de la base de que en una denominación existen diferencias reconocibles entre los vinos elaborados en diferentes zonas, lo que viene a dar visibilidad a identidades más pequeñas, abarcables y, a la postre, a contribuir a la bonita idea de beber vinos distintos, que sepan a la tierra de la que vienen y, en definitiva, ampliar el repertorio sensorial de la zonas vinícolas. Esta idea es el estandarte hoy de los terruñistas frente al concepto de gran denominación homogénea, muy útil en el contexto de los vinos de gran consumo ya que funciona a modo de marca colectiva. El trabajo extensivo del viñedo como proveedor de uva a buen precio –y a la facilidad de mezclar mostos y vinos de viñas que pueden distar más de 100 km entre sí y tener condiciones naturales muy diversas– permite asegurar la materia prima para marcas equilibradas y casi invariables de año en año. A etiquetas iguales de “crianza” o “roble” el consumidor responde eligiendo los mejores precios y las etiquetas más resultonas. Pero la estrategia no sirve de cara a mercados más elitistas que valoran la diferencia entre añadas y rinden culto al factor terruño en las zonas de verdad “importantes”.
El temor es que se creen distinciones que pongan en riesgo la imagen uniforme de las denominaciones, porque también se trata de diferenciarse del vecino. El precio de un borgoña con D.O. municipal Vosne-Romanée puede multiplicar por 10 el de un mercurey hecho con los mismos métodos y variedades de uva solo unos kilómetros más al sur. Al final, es el comprador quien manda en una jerarquía que no procede de ninguna clasificación oficial. ¿Estamos preparados? El verano de 2017 marcará un antes y un después por la decisión del pleno del Consejo Regulador de la D.O. Ca. Rioja de incluir las nuevas categorías “Vino de Villa” para sus villages y “Viñedo Singular” para sus cru, que podrán figurar en la etiqueta con grafía del mismo tamaño que la Denominación genérica. No es la primera zona en adoptar el modelo francés ya que Priorat lo había hecho casi 10 años antes, pero una cuota de mercado que supone un tercio del consumo nacional de vinos con D.O. da una significación especial al caso de Rioja. Los primeros y tímidos pasos se habían dado en 1998 pero no cuajaron hasta esta nueva reglamentación. Hay antecedentes cercanos, como los dos Lindes de Remelluri que el enólogo volante Telmo Rodríguez –pionero en éste y otros terrenos– sacó en la añada 2009 con las etiquetas, consentidas por el Consejo pero extraoficiales, que los identifican como de Labastida y San Vicente, o el sonado caso de Artadi cuyo fundador, Juan Carlos López de la Calle, lleva años abogando por segmentar “una denominación de origen que ampara a todos por igual y no distingue ni de zonas, ni de suelos, ni de viñedos ni de vinos y en la que únicamente el tiempo de crianza diferencia a unos de otros". Los críticos ven una trampa legal en la nueva reglamentación: la bodega deberá estar en el mismo pueblo que figura en la etiqueta, lo que cierra la puerta a que pueda etiquetar vinos de diferentes villas, pero la Asociación de Bodegas de la Rioja Alavesa ya ha definido la nueva clasificación como “hito histórico” y, en consecuencia, paralizado la secesión de la subzona, que ahora pasa a ser zona.
Los movimientos se suceden con rapidez y, pocas semanas antes que Rioja, la D.O. Bierzo publicó una nueva normativa asumiendo la pirámide francesa de calidad de pé a pá, con sus Grand cru (Gran Vino de Viña Certificada), Premier cru (Vino de Viña Certificada), Lieu-dit (Vino de paraje), Genérico (Vino de la Región) y, por supuesto, los Vinos de Villa. El gran tamaño no viste hoy en el mercado internacional y cada vez son más las bodegas y consumidores que piden este gran salto adelante en la identidad de los vinos y el reconocimiento de su origen.
¿Qué define un vino municipal?
Si hablamos de un escalón superior en la pirámide de calidad, también los requisitos deben ser otros, empezando por la limitación de rendimientos y, quizás, siguiendo con las variedades de uva, la edad de las cepas y la trazabilidad en la línea que marca el Priorat. El verdadero debate es qué valores priorizar. ¿Debe ser la propia identidad más importante que la marca? ¿La villa que la denominación? ¿Qué rasgos diferencian las tempranillo riojanas de Sajazarra de las de Fuenmayor? ¿Una cariñena de Porrera de una de Gratallops? Hablar de tipicidades y podios de la fama es prematuro porque nos falta experiencia. A fin de cuentas, los borgoñones (y los jerezanos) llevan ya unos siglos diferenciando sus terruños…
|
El síndrome Martínez Soria
La emigración interior que sembró las periferias de las ciudades en los años 60 y 70 renegó de las costumbres del pueblo al integrarse en la cultura urbana. Los chatos de vino dieron paso a las cañas y a los cubatas como ritos de socialización. Quizá nuestro ridículo nivel de consumo como nación vinícola de primera tiene que ver con la secreta vergüenza de ser paleto. El nuevo urbanita vuelve al pueblo en vacaciones, para las fiestas que se celebran con vino local, más de subsistencia que de verdadera calidad. La imagen de las películas en las que el actor Paco Martínez Soria encarnaba al entrañable e inculto abuelo que recorría con su porrón de tintorro la Gran Vía de los años del desarrollismo aún pesa, algo que no le ocurre a los orgullosos habitantes de las villas rurales italianas o francesas.
El ejemplo del Priorat: los vinos de Villa
Esta denominación, única “calificada” junto con Rioja, ha sido la primera española en dar amparo legal a sus pueblos en las etiquetas, en las que a sus nombres se añade “Vi de Vila” y el sello de la D.O.Ca. La ley aprobada por el Consejo Regulador en septiembre de 2009 los define como los vinos “obtenidos a partir de uva procedente de las parcelas vitivinícolas pertenecientes a la Denominación de Origen Calificada e incluidas dentro de una misma zona de producción o villa” y especifica que deben cumplir condiciones extra: llevar un mínimo del 50-60% de las variedades de uva recomendadas garnacha y cariñena (si son tintos o rosados) y tener “una elaboración y crianza totalmente independientes dentro de la bodega” que deben ser trazables en cualquier momento. La idea fue impulsada por algunos de los pioneros (y grandes nombres) de la zona, como Álvaro Palacios y Josep Lluis Pérez, y parece que funciona: unas 40 marcas se acogen ya a las etiquetas locales Bellmunt, Escaladei, Gratallops, El Lloar, La Morera, Poboleda, Porrera, Vilella Alta, Vilella Baixa, Masos de Falset y Solanes del Molar. En la práctica, casi todos proceden de Escaladei, Gratallops, Torroja y Porrera. El precio medio de mercado ronda los 20 €, todo un sueño para otras zonas.
|