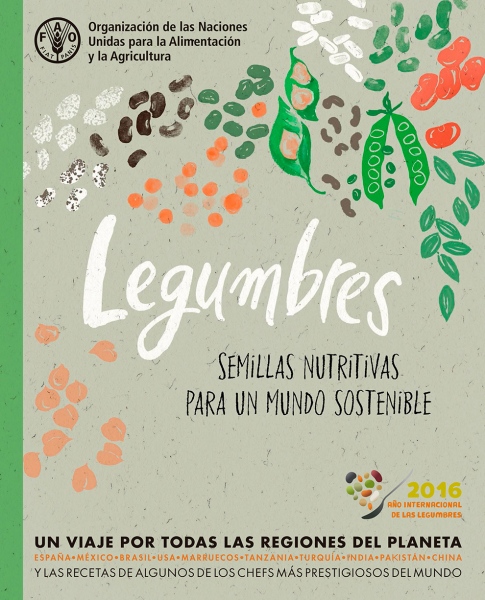Comer de Oficio
Alimentación sostenible
Dice el cocinero y escritor Abraham García que le gustan los mercados con color, olor y sabor; versátiles y abigarrados, “como si renunciaran a dejar de ser la feria, la medina y la plaza que fueron”. Luis Cepeda
Aunque sabemos de su predilección por los de Maravillas o La Boquería, en el Mercado Central de Valencia –donde acabo de ir como se debe hacer cuando viajas a otra ciudad– disfrutaría mucho. Su emplazamiento fue árabe en la Edad Media, plaza de abastos luego y mercado cubierto desde hace casi un siglo. Su monumental estructura modernista acoge el vigor multicolor de la huerta, de la costa y de la cabaña local con el ímpetu de sus primicias. Siete mil metros cuadrados expresan el rito cotidiano de la compra familiar o profesional, de la curiosidad y del apetito en vísperas.
El Mercado Central de Valencia es vecino de la Lonja de los Mercaderes, antigua bolsería de comercio donde se negociaban los alimentos, las especias o la seda en el siglo XV. Se trata de un lugar trascendente dotado de recintos peculiares, como una cárcel habilitada para los mercaderes endeudados. Tras avatares y usos diversos, la Lonja recobró durante algún tiempo su función original en 1934, para reunir cada viernes a los comerciantes del mercado y fijar los precios agropecuarios de la semana siguiente. Aquella función se extinguió, pero desde el año 980 persiste la del Tribunal de las Aguas, que cada jueves somete al criterio inapelable de ocho jueces la legítima distribución del agua de riego por los canales y acequias de la huerta.
Rodear Valencia de huertas fue una iniciativa vinculada a la fundación de la ciudad en el 138 a. C. La acometieron los romanos para garantizar un abastecimiento alimenticio contiguo. Resistió al periodo visigótico y los árabes avivaron su esplendor aportando ingeniería agraria y comestibles nuevos, como la providencial naranja o el reverendo arroz de la Albufera.
Valencia inspira y respira eficiencia alimenticia. Hace un año que su Ayuntamiento firmó un acuerdo con la organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con objeto de luchar contra el hambre, el desperdicio de alimentos y la mejora de la nutrición en zonas urbanas. Su alcalde, Joan Ribó, que es ingeniero agrónomo –lo que conviene a tales propósitos– dijo entonces que “para nosotros la alimentación es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los mercados globales. Debemos intervenir y dedicarnos más a temas de seguridad alimentaria”.
El acuerdo coincidió con la elección de Valencia como anfitriona del encuentro entre alcaldes y representantes de ciudades del mundo dimanado del Pacto de Milán, donde, con ocasión de su reciente Expo, 145 metrópolis establecieron acuerdos conjuntos sobre política alimentaria urbana. En Valencia se va a potenciar ese protocolo, para verificarlo y lograr que más ciudades se adhieran a sus propósitos. Del 19 al 21 de octubre un centenar de alcaldes y ediles de poblaciones comprometidas con la iniciativa, efectuará sesiones de trabajo que impulsen procedimientos alimentarios más justos y racionales en las zonas urbanas. En consecuencia, Valencia ha sido la primera ciudad proclamada Capital Mundial de la Alimentación Sostenible, entre numerosas candidatas.
Sostenibilidad parece un término destinado a convertirse en la palabra del año, como pasó con “populismo”, lo que suena a frivolidad. Pero su discurso goza de un aliento positivo, que cabe usar banalmente. Mucho menos en cuanto alimentación, que es un derecho social. Las ciudades juegan un papel decisivo a propósito de la alimentación sostenible. La mitad de la población mundial es urbana y en 2050 lo serán tres cuartas partes. No puede dejarse exclusivamente en manos de grupos multinacionales el futuro urbano de la alimentación. El municipio es la entidad más próxima al ciudadano y controlar las fases del proceso alimenticio es su misión principal. La resistencia de las ciudades depende de ello. Motivar y dignificar la agricultura inmediata reduce la incidencia del producto remoto y viajado, estimulando el autóctono, cercano y con más porvenir; o sea, el más sostenible. El concepto está comprometido con la salud, la educación, la agricultura, los desechos, el comercio, el transporte, la energía o el medio ambiente. Y también con las tendencias gastronómicas de kilómetro cero, el producto evidente y el sabor local.
SOBREMESA no comparte necesariamente las opiniones vertidas o firmadas por sus colaboradores.