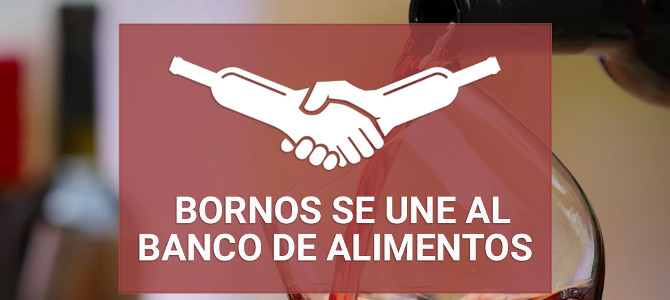Recuperar la vida rural
Viñas contra el vacío, la nueva ilusión por volver al pueblo

Se percibe un movimiento de vuelta al campo y brotan iniciativas que defienden el viñedo viejo, variedades perdidas o fijar a la población. Tradición, pueblos, agricultura y forma de vida rural son la esperanza de la España vaciada. Luis Vida. Imágenes: Arcadio Shelk
Los pueblos unidos
Hay villas que se han unido en torno a sus viñedos, como Gordoncillo, pueblo leonés cerca de Benavente (Zamora), que ya en 1995 hizo una concentración parcelaria poniendo en común 550 fincas de 101 propietarios a los que hoy homenajea en un museo con el mismo número de variedades de uva. La media docena de majuelos que había son hoy más de 300 hectáreas en ocho parcelas de prieto picudo, albarín y otras uvas que producen una cuarta parte del vino de la D.O. León. Y en Burgos, la villa de Moradillo de Roa ha creado todo un proyecto de revitalización en torno a su barrio de bodegas, impulsado por el concejal Nacho León, que ha devuelto a la vida más de 100 lagares y bodegas subterráneas y cuenta con premios europeos y un primer blanco colaborativo de albillo mayor hecho por el viñador Alfredo Maestro.
El renacer de la "Galicia envejecida"
Nada más googlear estas palabras aparece un panorama desolador. “El interior de la comunidad está a punto de convertirse en un desierto demográfico: hay 33 ayuntamientos con menos de 1000 habitantes, 9000 aldeas con menos de 10 y cerca de 2000 núcleos de población totalmente abandonados”, avisa la prensa local. Pero hay quien intenta revertir este proceso desde dentro.
![[Img #18202]](https://sobremesa.es/upload/images/07_2020/4500_071218_jaraiz-de-la-vera_camino_otono_9356.jpg) La Ribeira Sacra donde nació el enólogo Roberto Regal es una de las tierras más castigadas por este éxodo. Para promover la calidad y la dignidad del trabajo de los paisanos que cultivan unas mínimas parcelas de las que no viven creó el proyecto Enonatur en Chantada en 2007. “Mis cuatro abuelos habían sido viticultores –entre ellos, Esther, primera viñadora ecológica de Galicia– y sus vecinos también, pero nunca se les reconoció ese trabajo hecho sin formación, condiciones ni recursos”. Hoy elabora con Juan Luis Ocampo en la viña, Rubén Rodríguez en bodega y Alba Mirás en la oficina, más de 30 vinos para clientes de todo el mundo. “Buscamos viticultores que tengan fincas que no les es rentable trabajar y, para que no se pierdan, mejoramos sus suelos, replantamos y localizamos personas que compartan nuestros valores y que quieran crear allí, en equipo con nosotros, sus propios vinos. Si alguien ha heredado o comprado las viñas, le ayudamos en las labores de viticultura y le pagamos por la uva sensiblemente más que el mercado si no usa herbicidas. Todo es manual, sin mecanización y en bodega seguimos la misma filosofía de ecología y sostenibilidad. Tratamos de que no desaparezcan paisajes y que no haya más abandono, más éxodo rural. Mantener la identidad y preservar el legado. Queremos crear sinergias y que esto sea el cambio de paradigma para siempre, la nueva viticultura del siglo XXI”.
La Ribeira Sacra donde nació el enólogo Roberto Regal es una de las tierras más castigadas por este éxodo. Para promover la calidad y la dignidad del trabajo de los paisanos que cultivan unas mínimas parcelas de las que no viven creó el proyecto Enonatur en Chantada en 2007. “Mis cuatro abuelos habían sido viticultores –entre ellos, Esther, primera viñadora ecológica de Galicia– y sus vecinos también, pero nunca se les reconoció ese trabajo hecho sin formación, condiciones ni recursos”. Hoy elabora con Juan Luis Ocampo en la viña, Rubén Rodríguez en bodega y Alba Mirás en la oficina, más de 30 vinos para clientes de todo el mundo. “Buscamos viticultores que tengan fincas que no les es rentable trabajar y, para que no se pierdan, mejoramos sus suelos, replantamos y localizamos personas que compartan nuestros valores y que quieran crear allí, en equipo con nosotros, sus propios vinos. Si alguien ha heredado o comprado las viñas, le ayudamos en las labores de viticultura y le pagamos por la uva sensiblemente más que el mercado si no usa herbicidas. Todo es manual, sin mecanización y en bodega seguimos la misma filosofía de ecología y sostenibilidad. Tratamos de que no desaparezcan paisajes y que no haya más abandono, más éxodo rural. Mantener la identidad y preservar el legado. Queremos crear sinergias y que esto sea el cambio de paradigma para siempre, la nueva viticultura del siglo XXI”.
Las sierras olvidadas
El relevo generacional se interrumpió en la Sierra de Francia al acabar el siglo XX. En esta comarca al sur de Salamanca veraneaba “desde siempre” César Ruiz, miembro del equipo de la distribuidora Alma Vinos Únicos, al que le picó en 2012 el gusanillo de elaborar un vino entre amigos –Mandrágora Wines– que evolucionó al proyecto “Viñas Serranas” tras alquilar una bodeguita propia y sumar al equipo a Miguel Udina, director técnico de la Denominación de Origen, Alberto Martí, enólogo de la comarca, Bosi Jiménez y su hijo Luis, viticultores de la zona que aportan sus 12 hectáreas de viñedo ecológico. “Hemos puesto en valor las viñas porque en la zona la uva se malvende; en la época de vendimia llega un tráiler que dicen 'de los gallegos' y se la lleva a Galicia, donde hay tradición de vino casero. Hemos hecho una tabla que parte de un precio justo que va aumentando en función de si se trabaja en ecológico, si la viña es vieja… Pasamos por los pueblos con estos criterios y la gente va aportando su granito de arena”. Hoy elaboran siete vinos centrados en la variedad de uva local rufete a partir de una colección de viñedos muy viejos en suelos de granito y pizarra. El “regional” Ciclón incluye algo de otras variedades locales y los vinos de parcela, varietales o de mezcla, fermentan en pequeñas cubas abiertas. “La viña antiguamente se plantaba con blancas y tintas revueltas –rufete, verdejo negro (trousseau), malvasía, aragonés y calabrés, que serían las versiones locales de tempranillo y garnacha– con la que hacían un solo vino”.
Las tierras altas de la Manchuela, entre Castilla y Valencia, perdieron la mitad de su población en las últimas décadas. Iván Gómez había vivido la viña desde pequeño en la parcela familiar plantada por su abuelo y reunió un grupo de familiares y amigos en el proyecto Gratias, una iniciativa “sostenible y responsable tanto con lo social como con el medio ambiente” que nació en 2013 en su garaje y hoy tiene una microbodega en la villa de Casas Ibáñez. “Hay mucha gente que quiere seguir viviendo del campo, en el pueblo, y deben cobrar dignamente. Somos viticultores y sabemos lo que cuesta producir aquí”. Iván, Ana, Silvia y José definen como “éticos” los vinos “orgánicos y biodinámicos” de variedades locales como bobal y tardana que elaboran en barricas y tinajas a partir de viñedos propios y los de un puñado de viticultores con los que trabajan mano a mano, como Pepe, propietario de una parcela donde conserva 20 cepas de la casi extinta tinta pintaillo, casi todas las que quedan, y para cuyo salvamento inventaron un crowdfunding. “Da un vino de un corte totalmente diferente que puede tener proyección”.
“Estos proyectos son una pequeña selección entre decenas de trabajos que reivindican la defensa de unos territorios en peligro”
Las viñas nómadas
![[Img #18204]](https://sobremesa.es/upload/images/07_2020/3012_151211_matanza_paisaje_santibanez-el-bajo_w2i9292.jpg) La estrategia de financiación por mecenazgo compartido es común a varios proyectos “nómadas”, un término que describe bien el trabajo de Rubén Malaparte y Elisa de Frutos. Desde 2013 recorren el mapa “buscando viñedos perdidos de gran valor cultural, muchos con cepas de más de 90 o 100 años plantadas en pie franco, propiedad de gente mayor a los que apoyamos en viticultura y cuya uva pagamos a doble precio que el mercado”. Cada año, elaboran variedades y terruños distintos en su bodega de Cuéllar, Segovia –una tierra muy castigada por el éxodo rural– que entregan a los mecenas del proyecto por su aportación, como la garnacha tintorera de Fuensaldaña del 2019, el godello de Zamora de 2018 o el blanco multivarietal de Cigales del 2016.
La estrategia de financiación por mecenazgo compartido es común a varios proyectos “nómadas”, un término que describe bien el trabajo de Rubén Malaparte y Elisa de Frutos. Desde 2013 recorren el mapa “buscando viñedos perdidos de gran valor cultural, muchos con cepas de más de 90 o 100 años plantadas en pie franco, propiedad de gente mayor a los que apoyamos en viticultura y cuya uva pagamos a doble precio que el mercado”. Cada año, elaboran variedades y terruños distintos en su bodega de Cuéllar, Segovia –una tierra muy castigada por el éxodo rural– que entregan a los mecenas del proyecto por su aportación, como la garnacha tintorera de Fuensaldaña del 2019, el godello de Zamora de 2018 o el blanco multivarietal de Cigales del 2016.
Hay iniciativas en estas tierras que están aún en fase de gestación, como el Proyecto Adrados del sumiller Sergio Muñoz, que antes de sacar un primer vino –que se prevé para este año– y para el que está colaborando con el equipo Barco del Corneta en La Seca (Valladolid), ha puesto en marcha todo un plan de desarrollo rural en colaboración con Universidades e instituciones. Todo empezó cuando un amigo le pidió ayuda para recuperar un viñedo prefiloxérico entre 180 y 200 años que había heredado de su abuelo y que estaba en estado de abandono. Hoy se ha restaurado el lagar centenario en Adrados y han abierto algunas casas rurales porque “las viñas centenarias que se están recuperando están dando vida al pueblo en torno a ellas”.
Rescates en el Atlántico
Frente al poderío bodeguero de Jerez, la vecina Sanlúcar de Barrameda es tierra de pequeños viticultores –mayetos– como Rafael Rodríguez, aparejador y tercera generación de una familia a cargo de viñas históricas en el pago de Añina. Es el más joven de la Mayetería Sanluqueña, un proyecto conjunto con Antonio Bernal (viña “La Charanga” en el pago Maína) y José Manuel Harana (pago de La Atalaya) que arranca en 2016 con Ramiro Ibáñez como padrino “para empoderar a los viticultores, que puedan aportar su conocimiento y, un día, controlar todo el proceso de la vid a la botella”. La idea original incluiría una bodega compartida a usar según calendario pactado. Los vinos salen con la marca colectiva “Corta y Raspa”, una forma local de poda, y en la etiqueta figuran el viñador, el pago, la viña y un número de botellas entre 600 y 1500. Se busca el perfil artesano bajo unas reglas comunes: mantener la viña vieja con los mínimos tratamientos, vendimia manual, limitación de rendimientos y fermentación espontánea de los mostos en bota con levaduras autóctonas. La plantilla de mayetos ha ido incorporado otros viñedos, como los Esbarataos, de Daniel Rodríguez García en el pago de Miraflores Baja, con cepas de palomino de más de 75 años. Rafael prepara hoy su bodega propia en el Barrio Alto de Sanlúcar ya que “este proyecto ha servido de lanzadera para que cada cual enfoque su aventura personal”.
Al sur de la isla canaria de La Palma, la más atlántica y occidental, está la comarca de Fuencaliente cuya superficie aumentó con la erupción del volcán Teneguía en 1971, una zona tradicional de emigración en la que la edad media de la población sobrepasa los 45 años y el trabajo de la viña, en un entorno cataclísmico, extremo y “heroico”, no es un medio de vida, sino una renta complementaria. Carlos Lozano es presidente de la Asociación de Enólogos de Canarias y director técnico del proyecto Llanos Negros que agrupa a 54 viticultores y sus microviñedos desde 2010. “Su profesión puede ser pescador, profesor, carpintero o albañil y todos ellos son amantes de una viticultura ancestral. Pero algo que sorprende es el gran sentimiento de herencia familiar hacia sus viñedos, muchas veces en parcelas que no superan las cinco cepas. Este trabajo les conmueve, les gusta y presumen de él, porque saben que este paisaje volcánico o se trabaja y se mantiene o desaparece”. En Llanos Negros se trabajan los suelos volcánicos con maestros viticultores integrados en el medio natural que asesoran y se paga la uva a precios justos. “La viña la tratamos solo cuando tiene riesgo real de enfermedad y con los productos menos agresivos para la fauna”. Se cultivan cepas prefiloxéricas de malvasía aromática, sabro, gual y negramoll que pueden tener hasta 200 años, porque no se buscan “sensaciones aromáticas y gustativas estándar, sino vinos sanos, saludables, que generen una buena impresión cuando alguien los abra dentro de 15 años. No es otra cosa que volver a los que se elaboraban en la zona con las herramientas tecnológicas de la actualidad”.