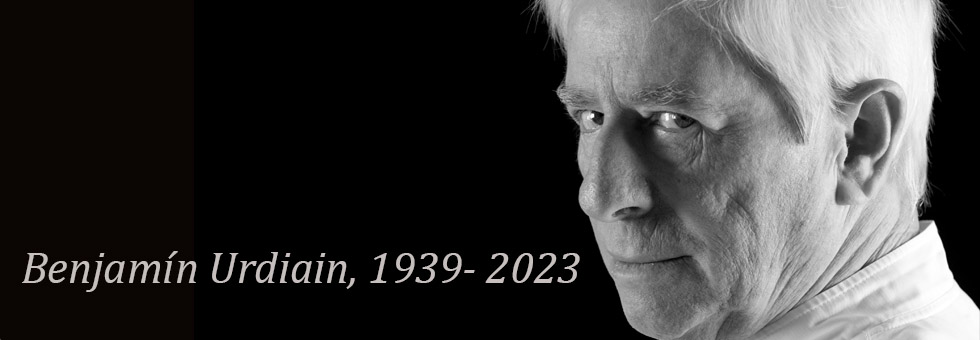Cocina nostra
De los hermanos Roca a Fina Puigdevall ¿Cocinar es cosa de familia?
Etiquetada en...

Las personas que dedican su vida a la cocina llegan a este oficio de formas variopintas, pero si algo se repite hasta la saciedad en incontables biografías de cocineros son las referencias familiares tempranas y los recuerdos desoxirribonucleicos que justifican vocaciones (e incluso elaboraciones), hasta el punto de que resulte difícil distinguir las historias de cada uno. Pero ¿cuánto de herencia hay en la gastronomía? Saúl Cepeda. Imágenes: Álvaro Fernández Prieto, Francesc Guillamet y Archivo
“Un niño de enormes ojos curiosos entra a hurtadillas en una gran cocina. La luz acaramelada de la mañana apenas baña el suelo de lamas de madera noble. El chiquillo escucha los sonidos burbujeantes que proceden de una inmensa olla que su abuela puso a fuego lento poco después del amanecer. El pequeño se hace con un taburete y lo aproxima a los fuegos. Tras encaramarse al mueble, se asoma con interés al humoso recipiente. Percibe los agradables efluvios esenciales que el guiso libera. Distingue las distintas carnes del puchero; la zanahoria y la cebolla, el romero… En ese momento, el niño descubre que quiere ser cocinero”.
![[Img #23001]](https://sobremesa.es/upload/images/01_2024/7106_liebre-royal-membrillo-freixa.jpg)
Quizás hayamos visto una escena similar en una película, o tal vez lo leyéramos contado en primera persona dentro de una entrevista a un cocinero random. Puede que incluso nos pasara algo parecido en la niñez o que sea la respuesta que ChatGPT ofrece si le pedimos que nos diga cuál es la forma más probable en la que los chefs hallan su vocación culinaria.
No se trata de quitarle poesía a la vida -que bien viene y no sobra-, pero sí es posible que la relación causal entre la influencia familiar y los despertares culinarios esté algo sobredimensionada. Culpa nuestra, claro: de la prensa especializada. Durante décadas hemos sido repetidores de las mismas referencias clónicas. Ahora que los cocineros nos han sustituido como líderes de opinión en la materia, el relato ya está hecho.
El gen culinario
A grandes rasgos, la teoría del gen inmortal nos viene a decir que los individuos, con todas nuestras peculiaridades y aspectos personalísimos, no somos sino una suerte de vehículos o máquinas de supervivencia para los verdaderos agentes partícipes del proceso evolutivo: los genes.
Así, entre otras inferencias que podríamos extraer de esta proposición, cada gran estructura cultural -y la cocina es una de las más importantes- no sería sino parte de una concatenación genética fundada en la transmisión de unidades de información minúsculas capaces de construir entornos complejísimos que relacionan esa cadena con su entorno. A partir de ahí, el amor y el odio; la violencia y la paz; la ignorancia y la cultura; el hambre y la alimentación…
Es indudable que la cocina es un proceso derivado de las capacidades programadas en el ser humano a la hora de interactuar con contextos determinados. En un principio, depender de una disponibilidad geográfica de alimentos compatibles con nuestras necesidades nutricionales supuso unos límites a la expansión humana hasta el desarrollo de ciertas tecnologías de perduración que hoy nos ubican en entornos tan extremos como el espacio exterior, donde es posible una cierta manipulación alimentaria, aún limitada por las condiciones. Sin embargo, al margen de las posibilidades de cada momento y lugar, es un hecho innegable que también existe un nexo informativo trascendente a incontables generaciones, tal vez protocolizado en esos genes inmortales, que nos convierte de facto en un Homo sapiens coquus y nos permite asumir con cierta familiaridad conectiva los principios básicos para la modificación de alimentos. De tal manera, a lo largo de la historia de nuestra especie podemos hallar ejemplos de grupos humanos inconexos entre sí que alcanzaron conclusiones culinarias similares a la hora de adaptarse a sus recursos alimentarios.
![[Img #22998]](https://sobremesa.es/upload/images/01_2024/2260_torrada-mar-gamba-ruscalleda.jpg)
Ese viaje generacional de unidades informativas relacionadas con la cocina está unido de manera indisoluble a un algoritmo biológico que, entre otras cosas, nos provee de memoria de largo plazo, pensamiento abstracto y capacidades fonéticas ideales para la creación de un lenguaje complejo y transmisible, además de un no menos importante pólice oponible que permite la realización de tareas finas, entre ellas escribir (o sujetar una sartén pesada), lo que a la postre sería fundamental en el desarrollo de la historia documentada, a su vez clave en la creación de una estructura continua de conocimiento en distintos formatos (verbigracia, los recetarios).
La madre de todos los chefs
A su manera, la alta gastronomía contemporánea, eminentemente masculina todavía en su configuración colectiva, presenta muchos elementos del complejo de Edipo, no pocas veces asociado a otras ascendentes más allá de la madre. Y tal cosa tiene que ver, en primer lugar, con un estado sociocultural previo (este cada vez más armónico hoy en cuanto a su brecha de género, al menos en los países más desarrollados), en el que la cocina doméstica era un hecho eminentemente matriarcal, muchas veces prolongado a entornos profesionales de carácter popular. Caso paradigmático por su trascendencia en la relevante gastronomía francesa resultó el de Lyon a principios de siglo XX, donde buena parte de los restaurantes populares estaban comandados por mujeres a las que apodaban “madres”. Entre ellas destacó Eugénie Brazier, una cocinera sin educación formal, la primera en alcanzar las tres estrellas Michelin, convirtiéndose de paso en mère putativa de varios cocineros exitosos, entre ellos Paul Bocuse, que fue su pinche. Hoy, la literatura culinaria y las redes están repletas de entrañables memorias maternofiliales, imbatibles recetas de la abuela y otras magdalenas de Proust que -adornadas, inventadas y hasta reales- se postulan como detonante (que dirían los psicólogos conductuales) de una vocación. Pero toda memoria es falible por la propia naturaleza de nuestra mente, lo que incluso resulta adecuado para el proceso evolutivo y la innovación, en este caso de una cocina en cambio perpetuo. Que un recuerdo haya servido como catalizador o que artificialmente se pretenda como tal resulta, a la postre, igual de válido a los efectos de una motivación. El problema reside en que estas alusiones recurrentes de los chefs a la cocina de sus madres y abuelas (u otros familiares), por honestas que sean, acaban por lo general en lugares comunes hueros, pues casi todas las personas tienen algún referente culinario infantil en su haber -así somos de dependientes los seres humanos- que manifiesta características análogas a las del resto –así somos de parecidos los seres humanos–. Por eso es tan sencillo que ese corpus cognitivo acabe convertido en un catalizador de nostalgias colectivo que tan pronto sirve para construir identidades comerciales de marca de amplio espectro, hacer anuncios de precocinados con historias de añoranza sápida o diseñar formatos televisivos al estilo de My Mom Cooks Better Than Yours, de Fremantle Media.
![[Img #23002]](https://sobremesa.es/upload/images/01_2024/2796_puchero-marino-angel-leon.jpg)
Como es lógico, las influencias intergeneracionales en la profesión culinaria devienen tan ineludibles como en tantos otros oficios, si bien la relación ancestro-cocina conecta mejor las potencias emotivas que labores como la cantería, la contabilidad o la abogacía, pues la dualidad necesidad-placer implícita en la alimentación presenta un abanico de sensaciones muy extenso y entusiasma a más sentidos. Por otro lado, que exista continuidad generacional en un oficio o profesión –en especial si constituye empresa; más si ésta deviene exitosa– tiene una explicación en la psicología socioeconómica, donde las familias (e incluso otro tipo de agrupaciones humanas cohesionadas y de pequeño tamaño) tienden a conservar su modelo de vida y a repetir fórmulas funcionales que dominan.
De tal palo tal plato
Imaginemos ahora un pequeño menú imaginario a varias manos. Comienza con Francis Paniego, que nos levanta un altar a la memoria de su madre, Marisa Sánchez, en forma de las gloriosas croquetas que ella elaboraba y sólo podían servirse en su restaurante. En el proceso, la especialidad cobra vida y se convierte una conversation piece culinaria para una parte de la audiencia interesada en que las recetas no solo estén ricas, sino en que tengan trasfondo. Después, Paco Pérez nos trae su magnífico plato de judías verdes en flor y patata, elaborado con una precisión técnica sublime. Su origen, nos dice, está en la cocina humilde de terruño que conoció en la niñez. Pero vaya, resulta que en su versión culinaria de este recuerdo -al margen de la enorme distancia estética de la preparación original que todos conocemos-, Pérez ha decidido coronar la elaboración con caviar del Pirineo, que brinda mejor acomodo del pase dentro de un menú degustación y, de camino, penetra con la suavidad de un buen relato en esa aparente provocación doctrinal, rayana en la lucha de clases, de emplear ingredientes nobles en elaboraciones populares. Luego, el estajanovista maestro de maestros Martin Berasategui, nos trae callos y kokotxas, en honor de su madre, Gabriela, y su tía, María. Aprovecha para recordarnos la orientación de uno de sus mentores en el colegio, el padre Txapas, que le dijo que, hiciera lo que hiciera, buscase una actividad vocacional, lo que lo llevaría a vivir jornadas interminables en Bodegón Alejandro, a las órdenes de sus familiares, en un proceso de aprendizaje que, más allá de los platos, se extiende a todos sus actos como cocinero-empresario. Para terminar, Ramón Freixa deposita en la mesa un postre de aceite, chocolate, pan y sal. Nos explica que rememora su merienda infantil (a mayor abundamiento, Josep María Freixa, padre de Ramón y también gran cocinero, afirma sus primeros recuerdos culinarios en el Hostal de Calaf, que dirigía su abuela). Esas palabras (y no el plato) activan una narrativa nostálgica. El postre difiere de manera significativa de la referencia que supuestamente emula, pero el ejercicio dialéctico establece una conexión ideológica entre los comensales y una memoria cándida fácil de comprender, incluso por aquellos que no tengan un recuerdo similar.
![]()
En una entrevista en estas páginas, Joan Roca –quien, por cierto, publicó Cocina madre (Planeta) en 2019, un hermoso recetario-homenaje dedicado a su progenitora, la también cocinera Montserrat Fontané–, con la serenidad analítica que le caracteriza, argumentó que resultaba muy difícil perseguir la tradición más allá de tres generaciones; que debíamos hacernos a la idea de que tal concepto era, en realidad, una construcción en constante cambio; uno tan grande como el que existe en cada individuo. Por supuesto, un recetario (igual da que sean las recetas en escritura cuneiforme grabadas en las tablillas de la colección babilónica de Yale, las recogidas en 1080 recetas de cocina de Simone Ortega o las anotaciones culinarias hechas con boli Bic por una madre en un cuaderno de anillas) nos permite, mientras el soporte exista, seguir con tanta literalidad como queramos las instrucciones allí expresadas y conforma, por así decirlo, una máquina del tiempo que permite trasladar al presente fragmentos de sabor desde el pasado. Sin embargo, el momento de máxima conexión culinaria genracional es el que se produce entre familiares que cocinan juntos y eslabonan sus experiencias variopintas. Sucede con establecimientos centenarios que han conseguido mantener la propiedad en familia (aunque como bien dice Roca, cuesta encontrar conexiones más allá de los abuelos), pero también en poderosas sinergias materno y paternofiliales más recientes surgidas de un poderoso vínculo creativo: Fina Puigdevall y sus hijas Clara, Martina y Carlota; Carme Ruscalleda y su hijo Raül Balam; Carles Abellán y su hijo Tomás…
Y aunque en alguna ocasión Ferran Adrià haya alabado la pescadilla frita de su madre, Josefa Acosta, o Ángel León fuera de pesca con su padre, un médico hematólogo, más complicado resulta intuir las causas esenciales de la aparición de talento en determinadas disciplinas sin que existan precedentes claros, lo que quizás haga tan digeribles y coherentes las historias costumbristas de niños que descubren su vocación en una visita a los fogones de su familiar cocinero. Como dijo el escritor Tom Clancy, “la diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción debe tener sentido”. Entre las insondables turbulencias de esos genes que nos usan como vehículo para su inmortalidad, quizás la historia de las vocaciones culinarias se parezca más a la película Ratatouille, donde el personaje protagonista [alerta, spoiler], aunque hijo de un destacado chef, no tiene buena mano con los guisos, mientras que el verdadero genio surge del lugar más insospechado. Y sí, como rezaba el filme en esos genes está el hecho de que “cualquiera puede cocinar”, aunque algunos lo hacen mucho mejor que otros.
Esa es la receta que nos dio el azar.