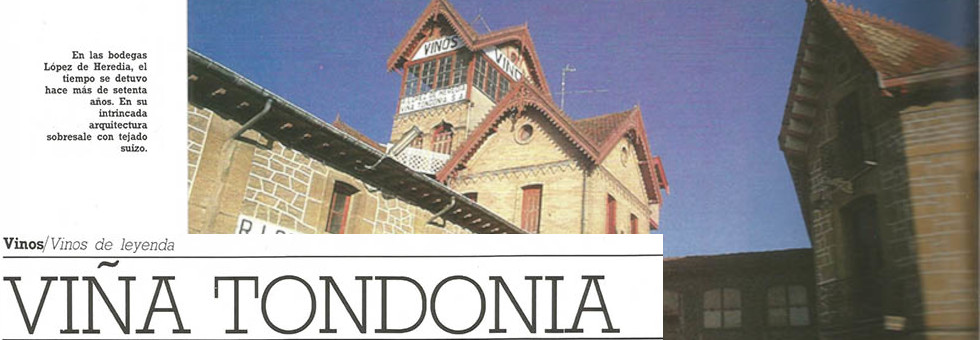ASÍ ÉRAMOS
Cómo se percibía y quiénes manejaban el vino español hace tres décadas

Con la Transición ya consolidada y tras las fastos olímpicos, el añorado Rafael Chirbes realizaba la foto fija de nuestros viñedos, hablando de estilos, identidades y evoluciones, y donde se glosaban los grandes nombres bodegueros que dominaban el mercado. Javier Vicente Caballero
Febrero de 1993. Una metamorfosis transversal ha cruzado España en los últimos 15 años, sagrada Constitución mediante. Ha emergido una nueva generación más viajada, cosmopolita e inquieta que se inclina por la calidad del vino frente a la cantidad. Beben con criterio e introducen el lenguaje de la cata en el gran público. Desciende el granel, se aúpa el embotellado. En pagos y comarcas, se plantan variedades foráneas, otrora sacrilegio, y se aboga por la recuperación de uvas que flotaban en el marasmo de la amnesia. El gran caballo de batalla, el precio y la competencia de refrescos y cervezas... Podríamos extrapolar estas vicisitudes al día de hoy casi sin problema. El gran Rafael Chirbes, entonces asesor editorial y antiguo director de Sobremesa, traza con precisión de cirujano la foto fija del vino español en aquella cosecha resacosa postolímpica. Habla de “identidad y de progreso (…) En los últimos años, el vino español ha dado un salto de gigante y, como diríamos si hablásemos de ópera, sus representaciones son cada vez mejores, de más calidad y brillantez. Los avances tecnológicos han sido enormes y enormes la inversiones y los esfuerzos de empresarios y científicos”, argumentaba el gran Chirbes, a la sazón novelista, gourmand contumaz y viajero trotamundos.
Esos empresarios a los que refería el autor son Marcos Eguizábal (Paternina y Franco Españolas, fallecido en 2009), Salvador Gálvez (Jaume Serra) Luis Romero (Valdespino, Jerez), los Domeq (también en Jerez de la Frontera), la saga de los Chivite, Íñigo Amézola (Amézola de la Mora, Rioja), Josep Pagés (Codorníu), Vicente Cebrián (Conde de Creixell, con bodegas como Marqués de Murrieta o Pazo de Barrantes), y los Miguel Torres, Josep Ferrer o Alejandro Fernández, alias Pesquera. Según Chirbes “estos empresarios se apoyan en el progresivo cambio de sensibilidad de las nuevas capas, jóvenes y viajeras, que rompían con los mecanismos que habían presidido los hábitos de consumo de sus padres, tradicionalistas y cerrados a los cambios externos que el mundo había sufrido. Las nuevas clases comienzan a conocer Europa y América, y descubrían el vino como valor social, como signo del gusto, del mismo modo que lo eran la moda, el diseño o cierta literatura y ciertos modos de comportamiento. Su presencia empieza a haces posibles los experimentos innovadores que rompen el monopolio del viejo estilo riojano como paradigma de calidad, e incluso ponen en cuestión ese estilo. En tal sentido, Cataluña –y no por azar, sino probablemente por empuje de los grupos de los que hablamos, se convierte en pionera de estos avances”.
![[Img #23100]](https://sobremesa.es/upload/images/02_2024/8565_bodegueros-mosaico.jpg)
Cachorros de la democracia
Resulta inevitable al leer el Chirbes del 93 no pensar en las modas y/o cambios acaecidos hasta este 2024. En la actualidad se perfilan vinos con poca capa, baja graduación, que huyen de la ampulosidad, de las largas extracciones y maceraciones, con mínima intervención en bodega y con una acidez eléctrica y temperamental a prueba de guarda. O sea, la antítesis de aquellos revolucionarios años 90. Hoy como ayer, los nuevos también rompen amarras con la generación que les precedió –una inercia extensible a cualquier ámbito empresarial unido por lazos serológicos– y renegaban “cachorros de la democracia”, de las caducas viejas tradiciones de los vinos oxidativos. Se miró masivamente a las variedades con pasaporte, “lo que fomenta vicios en bodegueros y consumidores, de los que solo a modo de curiosidad citaremos un ejemplo: es frecuente la elaboración de vinos con cabernet sauvignon al cien por cien, cuando todo el mundo sabe el cuidado que tienen los bordeleses en suavizar las duras características de esa uva con aportaciones variables de merlot o petit verdot”. En el presente mercado español y tres décadas después, contamos con bodegas del Somontano, La Mancha o de diferentes regiones y DO's catalanas que apuestan por ese monovarietal con resultados que fluctúan entre la brillantez (escasa) y la decepción (cuantiosa).
La analítica de Hugh Johnson
Como colofón y en un apoyo al reportaje, Hugh Johnson (autor del magnífico e imprescindible Atlas Mundial del Vino, editorial Blume) reseñaba “el vino que viene” y sus palabras también resultan interesantes con la perspectiva que nos otorga el tiempo. “Siempre habrá vinos para tradicionalistas, para los amantes de los sabores clásicos que les hace recordar un pasado lleno de buenas sensaciones (…) España debe tomar decisiones importantes antes del año 2000, especialmente en lo que respecta a sus vinos blancos. Tengo esperanza en que Jerez recuperará el puesto que durante mucho tiempo ha merecido. Me anima el renacimiento del Priorat, de Navarra, de las perspectivas para Galicia. Y creo que Cataluña encontrará su propio estilo con reconocimiento internacional para sus magníficos vinos de mesa”.