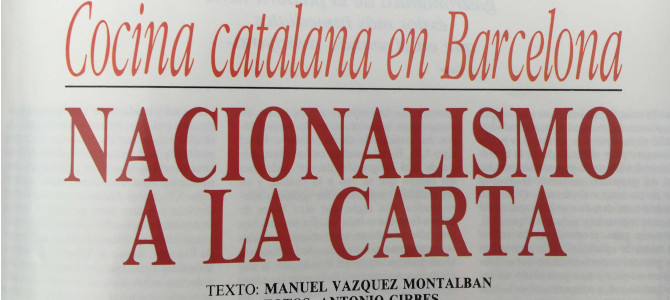Escapada natural
La magia oculta y sabrosa del Delta del Ebro

Cual sedimento benefactor en el corazón del Delta del Ebro, el hotel y restaurante Algadir ejerce de parada, fonda y vigía de un entorno delicado y hermoso, único en Europa, donde los productores y la restauración sincronizan una línea argumental verde y sostenible. Javier Vicente Caballero. Imágenes: Aurora Blanco
Al igual que el Ebro arranca y deposita en su desembocadura toda una bendición aluvional y confluye su dulzura de 980 kilómetros con la salinidad del Mediterráneo, las gentes que pueblan su Delta han ido estratificando capas de historia, sedimentos emocionales que se leen cual palimpsesto y han ido añadiendo páginas de esfuerzo y enriqueciendo un entorno único. Un río de paisanaje por el que fluyen familias y sagas que moran y custodian este Parque Natural único, como si fueran especies endémicas cinceladas por el sol, el salitre y el humedal. Los hay recién llegados, metropolitanos que se afanan en preservar este bioma; los hay vernáculos que hunden sus raíces en estas tierras anegadas, con varias generaciones en el retrovisor. Joan Capilla Pepiol sabe bien de la fragilidad de este entorno. Conoce de primera mano sus escenarios luminosos y cambiantes, su delicado equilibrio, la alacena que ofrece, sus estragos y bendiciones, polos casi siempre al albur de la climatología. Con un hotel y un restaurante llamados Algadir en la breve localidad de Poblenou, el chef Capilla se desdobla (y cuatriplica) en restaurador, cocinero, y ángel de la guarda a tiempo parcial de este confín milagroso mitad tierra mitad agua. Su establecimiento ha sido distinguido con la Estrella Verde de la Guía Michelin por su cruzada sostenible. Como reza la guía, la Estrella premia “una experiencia gastronómica que reúne excelencia y ecorresponsabilidad, porque estos establecimientos están dando forma a un modelo de gastronomía alternativo y especialmente ético”. Tal vez por ello Joan Capilla se refiera a sí mismo (o se tome su pluriempleo) como el de un “refugiado climático”. No para este hombre feliz y versátil de pregonar las virtudes de este depósito fluvial de 300 kilómetros cuadrados donde Hitchcock hubiera emplazado cualquier secuela ornitológica de su clásico. Este espacio repleto de investigadores y de finos equilibrios fue declarado en 2013 Reserva de la Biosfera. Y eso compromete a sus moradores. “Nací en Sant Carles de la Rápita, el mejor pueblo del mundo. El rey Carlos III, que le dio un gran impulso, quiso hacer la capital del mar aquí. Mis abuelos, junto con otros vecinos, levantaron Poblenou con sus propias manos, en aquellos tiempos de la dictadura de Franco. Es un lugar maravilloso y yo me tomo mi empleo como una responsabilidad”, explica Capilla mientras divisamos unos patos azulones, y algunos solitarios francotiradores de la imagen tratan de atrapar su vuelo entre la tupida maraña de un cañaveral. En su camiseta, toda una declaración de intenciones. Because there is not planet B. “Mi padre de crío cuidaba el canal y trabajaba en una masía. Ayudaba en los desayunos y hacía caldos y arroces. También fue cocinero y taxista. Mi madre cosía de cine. Con los ahorros de toda una vida levantaron el hotel en 2007”, rememora Joan, que puede sacar pecho de que su establecimiento sea el primero certificado con la Etiqueta Ecológica Europea (Ecolabel) en Cataluña. En paralelo, en 2013, la UNESCO declaró las Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera.
![[Img #23732]](https://sobremesa.es/upload/images/08_2024/708_joan-capilla-trabucador.jpg)
Bateas y manjares
Bosques de ribera, arrozales que espejean en primavera, juncos, cañas y ánades de todo plumaje se acomodan en el Delta, para muchos, la quinta provincia catalana. De camino al litoral de Sant Carles de la Rápita charlamos sobre ese fino funámbulo entre expandir las bondades de la zona y visitas sostenidas que no conviertan estos parajes en una combustión turística. Lo constatamos en la bahía de Els Facs, arropada por la península de la Banya, donde se instalaron hace ocho décadas las primeras muscleres. Se trata de bateas de mejillones (musclos) y ostras gillardeau que ha proliferado por esa bendita comunión del agua salada y agua dulce, vivero infinito de fitoplancton. “Esta batea donde estamos ahora se remonta al año 1942. En principio solo mejillones, hasta que en los años 80-90 empezó mi padre el cultivo de la ostra. Y desde hace diez años estamos practicando el turismo acuícola, al igual que el mundo del vino tiene el enoturismo. Que la gente puede conocer cómo se cultivan estos bivalvos, por qué son de tan buena calidad… Aquí les damos todos los argumentos para que lo entiendan y lo prescriban”, detalla Albert Grasa, del sello Musclarium. Apenas a media milla del litoral se asientan bajo el agua estas ristras de alhajas encordadas, con un mar turbio y turquesa que mira a la Sierra del Montsiá y a la protuberancia pétrea de La Foradada. La del apellido Grasa fue la primera batea, pero existen otras 89 en la zona. Entre todas las del Delta brindan unos cuatro millones de toneladas de mejillones al año, por unos 700 000 kg de ostra. “El secreto del éxito y del sabor está en el agua. Por ahí nos entra el agua salada del Mediterráneo y por diferentes canales de regadío nos aporta el agua dulce”, indica con la vista. “El fitoplancton resultante es el que ofrece el sabor al producto. Esto es la reserva protegida de la Banya, y es de una pureza increíble. Somos acuicultores, o sea, granjeros o payeses del mar”, agrega Grasa. Los alevines de ostras pasan el tiempo pertinente en sacas o pochas sumergidas hasta que dan la dimensión comercial. Luego se fijan a la maroma y se encementan (con cemento ecológico) adheridas en grupos de tres. Ahí pueden pasar hasta dos años, sumergidas en el agua unos tres metros, no más. Pueden recibir la visita predadora del cangrejo azul o la dorada (o una ola de calor que esquilme la colonia), así que hay que andar alerta. “Son muy delicadas, necesitan protección. Velamos porque estén en su punto óptimo. Hay que soltarlas de las cuerdas y limpiarlas una a una, artesanalmente, y depurarlas en piscinas de agua marina (14 depuradoras en la zona), las disponemos en cajas y se marchan al mercado. Pasan por nuestras manos cinco o seis veces. Hay que poner esto en valor porque es pura orfebrería”, añade el acuicultor.
![[Img #23731]](https://sobremesa.es/upload/images/08_2024/4782_joan-capilla-albert-grasa.jpg)
Capilla escucha atentamente las palabras de Grasa, mientras maridamos en este palafito o plataforma flotante (abierta al público para catas y divulgación de marzo a noviembre) unos platos de mejillones y ostras con Xalador, el propio vino que elabora la familia de acuicultores. Este Xalador es una garnacha blanca con macabeo que proviene del Montsant. Trago fácil y acidez justa para disfrutar de una alianza marina divertida y suave. Capilla también ofrece en su restaurante los musclos y las ostras rizadas, además de un buen surtido de productos vernáculos como croquetas de anguila, pastiset de berenjena y langostino de La Rápita, gamba blanca, ortiguillas, pulpo, espardeñas, tartar de atún de Ametlla de Mar, meloso de cordero, secuencia completa de pato con un formidable consomé… Y sobre todas las cosas, sus estupendos arroces (brutal el de pato, anguila, caracoles y verduras). Son su especialidad, los que conforman más su identidad culinaria y los que más le entroncan con estos lugares oníricos, luminosos y casi irreales. “El mar y montaña era esto, anguila y pato, no lo inventó ni Santi Santamaría ni nadie. Tardé dos años en dominar bien el arroz integral de aquí, me costó. Tenemos gleva, montsianell, carnaroli, bomba, marisma, bahía… Edu Torres, de Molino Roca, hace el dinamita muy cerca de aquí. Hay aún molinos por la zona”, explica Joan Capilla que estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (era magnífico remero) y posteriormente se diplomó en Turismo, aunque finalmente se decantó por los fogones enrolándose en Escuela de Hostelería Hofmann de Barcelona. “Le debo mucho a Fran López, de Villa Retiro (Xerta, Bajo Ebro). Me enseñó y me inspiró. Con 24 años tuvo estrella Michelin. Un tipo estupendo”. En el Delta hay hasta cabida para un sello que elabora sake con estos arroces típicos, hongo koji para fermentarlo y miso. Lleva por nombre Kensho y hace tiempo que dejó de ser una rareza exótica para cristalizar en seria realidad.
![[Img #23730]](https://sobremesa.es/upload/images/08_2024/4414_hotel-lalgadir-delta.jpg)
Embudo fluvial
El sol comienza a despedirse por la sierra de Montsiá y nuestros pasos nos llevan por la laguna de la Encanyissada. Se ubica entre Amposta y Sant Carles de la Rápita y son casi 900 hectáreas con el membrete de Reserva Nacional de Caza. Se trata de un extenso carrizal idóneo para la nidificación de aves ardeidas (garzas y garcetas), así como patos, fochas, aves de presa y fumareles. Su origen hay que hallarlo en el siglo VI y su conexión con el mar se obstruye con embudos. Como si fuera una almadraba fluvial, se trata de un arte de pesca llamada pantena en el que el pescado que se asomó al agua dulce queda atrapado en su viaje de vuelta al mar. De hecho, la gestión de la Encanyissada recae en la Cofradía de Pescadores de La Rápita. “Aquí mi padre pescaba lubinas, cangrejo azul, mújol… hasta lenguados”, añade Capilla. “La angula proliferó tanto que se hacía fideuá con ella, éramos así de pobres, fíjate. También se comían muchas ancas de rana, ostras a la brasa y xapadillo de anguila. Todo aquello pasó”, añade con cierta nostalgia. En esta margen derecha –al otro lado esperan Deltebre, L’Aldea, Camarles, L’Ampolla y todo el litoral hipnótico de la Isla de Buda– un mínimo pelotón cicloturista levanta el vuelo e irrumpe en la foto vespertina. Se cifran en más 250 kilómetros de pedaleo posible y más de 300 especies (de aves de las 600 que existen en Europa), las que aquí anidan. Los rojos y anaranjados pincelan el firmamento en la playa de Trabucador. Parejas y grupos buscan la última instantánea del día, capturando un mundo apartado que no atesora certezas de futuro.