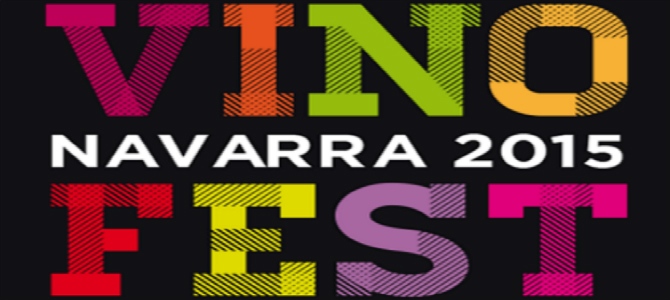Una región repleta de estímulos vinícolas por descubrir
Navarra, el empeño de la diversidad
Etiquetada en...

La solvencia de sus variedades autóctonas y el carácter aportado por las uvas foráneas de esta denominación de origen componen un panorama vitícola heterogéneo y complejo, dotado de contrastes enriquecedores. Juan Manuel Ruiz Casado
¿Qué le falta a Navarra para ser una gran región de vinos? O preguntado de otra manera: ¿Qué le sobra? Porque, bien mirado, es posible que ninguna otra zona vinícola de España goce de un abanico de recursos tan amplio y desaprovechado como el que atesoran los valles vitícolas navarros. Una realidad poliédrica, más rica y variada de lo que podría pensarse a simple vista, se muestra a medida que se conocen con un poco de cercanía las viñas de Valdizarbe, Tierra Estella, Baja Montaña y las dos Riberas, la alta y la baja. Valles húmedos de belleza sorprendente y paisajes insólitos por su sequedad como el de las Bardenas forman parte de un territorio cuya historia difícilmente podría entenderse sin el cultivo de la vid. Para encontrar el origen de algunas bodegas navarras hay que viajar varias centurias en el tiempo (la fundación de Bodegas Julián Chivite, valga como ejemplo, se remonta a 1647), lo que no deja de provocar envidia y admiración en esas famosas bodegas californianas o australianas que apenas cuentan con varias décadas de vida y sueñan con acumular siglos sin perecer en el intento. Ya pueden tener suerte.
En Navarra, el peso de la historia dista de ser un simple elemento decorativo y más bien lo que hace es matizar un carácter que está en el mantenimiento de las costumbres, en el patrimonio arquitectónico, en el paisaje y, por supuesto, en leyes y privilegios innegociables. Pero lo interesante, para el tema que nos ocupa, es que este mirar a menudo más hacia atrás que hacia adelante no ha impedido el desarrollo de una activa vanguardia vinícola. No se trata solo de señalar que en Navarra se encuentran desde hace años bodegas que se han nutrido de las técnicas vitivinícolas más innovadoras. Tampoco es cuestión de sacar ahora los colores a nadie aludiendo a inversiones multimillonarias que hasta hace nada todos celebrábamos y que, planes de negocio al margen, son (alguna seguirá abierta, ¿no?) el paraíso de la exigencia enológica, el sueño cumplido de cualquier enólogo. Antes de que los vinos españoles comenzaran su particular derroche, Navarra había dado muestras de una inquietud y de un atrevimiento muy reveladores. Sin ánimo de entrar en polémicas de quién fue primero, lo cierto es que los viñedos de la Comunidad Foral se adelantaron en la aclimatación de esa primera oleada de variedades francesas (chardonnay, cabernet, merlot) que pronto dejaron de ser foráneas para ser consideradas poco menos que primas hermanas de nuestras tempranillo o garnacha. Esto le dio a la zona un aire renovador que fue bien recibido. Navarra contribuyó a tejer en España ese discurso de corte internacionalista que atraía a nuevos consumidores de muchas partes del mundo. A los conocidos rosados de la región hechos con la tradicional garnacha, se añadieron una serie de elaboraciones como los blancos de chardonnay (Castillo de Monjardín, Chivite…), que destacaban por su precocidad cualitativa y su ortodoxia varietal, tanto en el capítulo de blancos jóvenes y no tan ligeros como en el de los sabios manejos que requería la fermentación en barrica al modo borgoñón. La cosa no podía pintar mejor. Durante la década de los noventa, las bodegas navarras iban a poder ensayar fórmulas varietales y estilos de vinos que por fin podían curarlas de esa enfermedad que han padecido muchas zonas vinícolas españolas, y Navarra en particular: la riojitis. Al menos en materia de vinos, los vinicultores navarros no le tenían ningún miedo al futuro. Más bien lo esperaban con ilusión. La suma de historia y vanguardia, por qué no, podía ser una mezcla de éxito explosivo.
La ONU de las variedades
El vuelo que fueron cobrando la cabernet y la merlot, si hablamos de tintos, relegó en muchos casos a la tempranillo y a la garnacha. Por supuesto esta última siguió siendo la estrella de los flamantes rosados navarros, y esto a pesar de que también las uvas francesas acabaron usándose para hacer rosados. Pero los consumidores habían aprendido a decir cabernet sauvignon y la coyuntura no podía sino aprovecharse. Una nueva endemia amenazaba con desarrollarse a un lado del Ebro. El diagnóstico de la cabernetitis, por expresarlo así, no tardaría en llegar.
Este movimiento varietal, sin embargo, no dejaba de tener cierto sentido. En busca de una identidad diferenciadora, algunos pensaron que no era muy lógico insistir en el mimo de una variedad, la tempranillo, asociada indisolublemente al rocoso prestigio de Rioja como gigante vinícola (el caso de la garnacha es algo distinto y a él nos referiremos a continuación). Por suerte, los elaboradores tenían otras opciones que podían materializarse. La conocida riqueza navarra de tierras, climas, exposiciones y circunstancias edafológicas diversas –muchas todavía hoy pendientes de ser aprovechadas para hacer vinos buenos, competitivos y distintos– podía acoger cualquier posibilidad vinícola. Las nuevas uvas plantadas nacían, crecían y se dejaban cosechar. He aquí una gran virtud, y también una verdadera amenaza en manos de viticultores poco dispuestos a seguir los manuales de la calidad. Muchas cabernets no se plantaron precisamente en terrenos aptos desde un punto de vista cualitativo. Fondos de valle demasiado fértiles fueron sus lugares de acomodo.
En algún momento de este proceso, la fiebre productivista se apoderó de la región. Bastaron dos cosechas malas seguidas (1998 y 1999) para que subiera el precio del kilo de uva y para que se desatara la tensión de la demanda. El resultado habla por sí solo: en poco tiempo se pasó de 12.000 a 20.000 hectáreas, en cifras redondeadas. Además, y puesto que el mercado parecía seguir teniendo muchas ganas de beber vino (poco tiempo después nos enteramos de que estas ganas eran verdad en muchas ciudades de Europa, ninguna española), nadie rechazó la tentación de elaborar sus marcas propias. El comprensible desprestigio del granel y lo bien que quedaba en el bar decir que ya por fin tenía uno su vino de autor (¿a cuánto: treinta, cuarenta, cincuenta euros?) hicieron que las marcas se multiplicasen. Algunas cooperativas dedicadas tradicionalmente al granel quisieron tener su propio vino en el mercado. Etiquetas muchas veces efímeras, flores de la calentura de un verano. Cuando uno se aprendía su nombre, desaparecían del escaparate para siempre.
El relato de estos penúltimos pasos no es, claro está, privativo de Navarra, y casi puede decirse que no ha habido rincón geográfico libre de pecados y pecadores. Pero lo que distingue a Navarra es esa insistencia en la diversidad que, a pesar de la crisis y las defunciones de marcas y bodegas, sigue caracterizando a la zona. Cada golpe de timón, cada nueva tendencia, deja una activa fuente de energía que contribuye a dar esa impresión de riqueza, amplitud y diversidad en el escaparate vinícola de la Comunidad Foral. Este microcosmos de mil caras abarca una panoplia cuya enumeración se ha convertido en un tópico. ¿Cuántas veces se ha escrito que la realidad de los vinos navarros va mucho más allá del pequeño lugar común de los rosados de garnacha? A estos se añaden los ya mencionados blancos de chardonnay, los varietales de cabernet o merlot, todos los coupages posibles con mayor o menor protagonismo de la tempranillo, algún que otro maceración carbónica, los tintos jóvenes y los que se elaboran con un breve paso por el roble, los prestigiosos y por desgracia minoritarios dulces de moscatel… Esta generalidad de estilos, que por supuesto es más extensa, tiene su propia singularidad en cada una de las subzonas que compone el mapa regulado por la Denominación de Origen. Así lo demostraron algunas catas celebradas hace unos meses con productores de la Baja Montaña, de Valdizarbe y de Tierra Estella. Suelos y climas diferentes producen vinos muy dispares que cuesta meter en una misma cesta.
Bajo el nombre de Navarra viven realidades vinícolas muy alejadas unas de otras. Es cierto que esto sucede en la mayoría de denominaciones de origen españolas, pero Navarra (y algo parecido sucede en el Penedés) destaca en este aspecto porque la sensación de heterogeneidad es más llamativa. Este bullir de estilos, proyectos y calidades exige consumidores atentos e informados, capaces de discriminar lo bueno de lo malo, los vinos que son fruto de planteamientos vitícolas y enológicos serios –que son bastantes y van en aumento-, de aquellos que han sido hechos aplicando recetas productivistas y que solo engañan la primera vez. Ese tipo de consumidores atentos e informados que no se define por su abundancia en este mundo…
Garnachas… ¿Y esas por dónde andan?
Como cabía esperar, la última vuelta de tuerca de los vinos españoles está dejándose notar en el viñedo navarro. El generalizado regreso al terruño y a las variedades autóctonas (monastrell, mencía, garnacha…), valioso patrimonio maltratado hasta fechas recientes, encuentra su eco en una pregunta que no dejan de hacerse quienes han observado de cerca los vaivenes vinícolas navarros de las últimas décadas. ¿Dónde estarán las garnachas viejas de Navarra? La pregunta, que naturalmente es absurda y no pretende más que provocar, viene a cuento de la importante revitalización de una variedad con la que están haciendo prodigios en la Sierra de Gredos, en Aragón (Calatayud, Campo de Borja) o en el Priorato. Y no estaría mal recordar ahora aquella exhibición varietal que un nada inspirado Robert Parker llevó a cabo hace unos años en el polémico Wine Future riojano, con soberbias garnachas de todo el mundo, que entonces nos llevó a hacernos la misma pregunta con el pertinente cambio de escenario exigido por el guion: ¿Dónde estarán las garnachas viejas de Rioja? Desde luego a algunas es mejor que nadie se ponga a buscarlas, si no quiere acabar encontrándolas en el cementerio.
Otras, en cambio, hoy se están recuperando. Viejos viñedos de una variedad humilde y difícil que en Navarra se han librado de ser arrancadas muchas veces por abandono, por olvido o, en el mejor de los casos, porque la asociación de esta vinífera con el rosado era tanta que cerraba el paso a otros caminos que por entonces marcaban tendencia. Pero mucho antes de que se produjera esta eclosión de la garnacha un poco por casi todas partes, tuvo lugar en Navarra una significativa anticipación por desgracia sin demasiados continuadores. En la localidad de Artazu, cerca de Puente La Reina, zona de Valdizarbe, Juan Carlos López de Lacalle (Artadi), consagrado artífice de la nueva Rioja, ponía en marcha una bodega que ligaba su suerte al comportamiento de una decena de hectáreas de garnachas viejas. Fue en 1996. Cuatro años más tarde, la primera añada del tinto Santa Cruz de Artazu marcó un hito en la interpretación de una variedad que se vuelve más equilibrada y voluptuosa conforme se hace mayor. Una concepción vitícola sensata, sostenida en el principio de los bajos rendimientos, demostraba el enorme potencial que podían guardar algunas garnachas navarras, si se sabían trabajar bien y sin que este trabajo supusiera una relajación para los excelentes rosados de la zona. Se trataba de encender un nuevo fuego.
Como ya hemos dicho, por entonces la garnacha no iba subida en ningún vagón de tendencias. Hoy ocurre todo lo contrario. El hartazgo de la cabernetitis y la renuncia a los vinos cliché ha dado como resultado la obsesión por lo diferente. La garnacha está de moda entre los consumidores que ahora no necesitan decir merlot o chardonnay para demostrar lo que saben. Les sobra con pedir una garnacha. Algunas bodegas navarras están llevando a cabo una consecuente labor de rescate de parcelas de garnachas ubicadas en laderas de altitud elevada que conllevan una viticultura exigente y arriesgada. Es el caso de Domaines Lupier. Claro que la garnacha tampoco puede ser la nueva calentura vinícola de la región. Las soluciones no pasan por que ahora los viticultores se afanen en plantar garnachas sin tregua ni rumbo. Aunque pueda parecer una perogrullada, hay que remarcar que en Navarra se hacen en este momento buenos cabernets, buenos merlots y buenos tempranillos. Solo hay que aprender a buscarlos. La eliminación de varios miles de hectáreas, consecuencia de la crisis (hace unos años el precio del kilo de uva bajó y al agricultor ya no le compensan los escasos beneficios que obtiene), va a suponer un saludable reajuste del sector en la región. Esperemos que al final de este capítulo la pérdida de material vitícola de calidad sea la menor posible. Que una sabia providencia se lleve la uva mala y deje la buena, se llame esta como quiera llamarse.